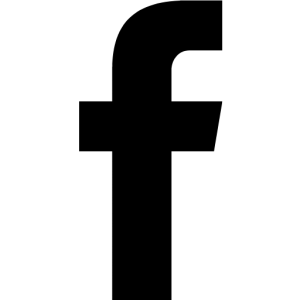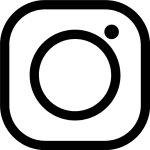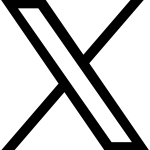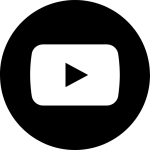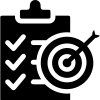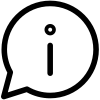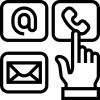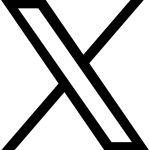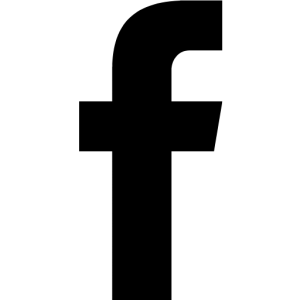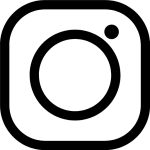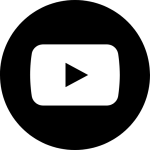(Foto/Archivo)
Eduardo Delgado
Algunos de nosotros hemos tenido que enfrentar procesos de corte en nuestras vidas. Están llenos de reglas que muchas veces ni los mismos abogados entienden. Se radican escritos, se contestan, hasta que llega la fecha del juicio. Ese día, cada parte presenta a un juez la evidencia que tiene, el juez la examina, y después de un tiempo emite una sentencia que beneficia a una parte y perjudica a otra. Además, los que no están de acuerdo, pueden solicitar a otros jueces de mayor jerarquía que revisen la sentencia, que pudiera revocarse. Ese es el juicio del hombre donde una parte gana y otra pierde.
En el juicio de Dios, todos podemos ganar. Aunque Dios es el que emite la sentencia, la decisión de si ganamos o no ganamos es nuestra. ¿Cómo es eso posible? El juicio de Dios es uno donde nuestro Señor nos observa mientras vamos creciendo en madurez, entendimiento, mediante las experiencias que vivimos y nos forman con el pasar del tiempo y nos da oportunidades hasta el final para corregir y rectificar. En este proceso, nuestras decisiones, nuestras acciones o nuestras omisiones se convierten en la evidencia que Dios examinará para emitir su sentencia. Él será el único juez y su decisión será final. Nadie la podrá revisar porque su jerarquía es absoluta y suprema.
Al juicio de Dios no hay que temerle. Si le amamos y le servimos, Él promete tener misericordia y compasión se sus siervos (Deuteronomio 32:36). Aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da todos los días. Digamos sí a Jesús y a su reino tomando la decisión de aceptarlo como nuestro único salvador, obteniendo a nuestro favor la sentencia de la vida eterna.